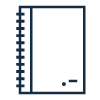El TJUE salva lo mollar de la Directiva de salarios mínimos adecuados y, de paso, ¿refuerza el estándar objetivo del CEDS?

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén
https://orcid.org/0000-0001-8830-6941
«A usted le parecerá Balzac un buen novelista –decía a Juan de Mairena un joven ateneísta de Chipiona.
– A mí, sí.
–A mí, en cambio, me parece un autor tan insignificante que ni siquiera lo he leído».
Antonio Machado (Sentencias y Donaires)
1. Más propio de una «justicia salomónica» que de una «justicia oracular», de la que tanto gusta practicar, en esta –muy importante– ocasión el gran pretor comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha sido tan cristalino como un mar de coral (de esos que la emergencia climática está haciendo desaparecer). Efectivamente, el Consejo y el Parlamento Europeos (el Gobierno de la Unión Europea –UE–) tienen título competencial suficiente para regular materias como los salarios mínimos adecuados, en cuanto se trata de disposiciones mínimas sobre condiciones de trabajo (art. 153.2 b) TFUE en relación con su apartado 1 b), pese a que la retribución (como el derecho de asociación) sea una competencia de los Estados (art. 153.5 TFUE), siempre que no suponga una intervención-injerencia directa en esa competencia, esto es, que no tenga un impacto directivo, coercitivo, en la fijación del nivel salarial de cada Estado miembro. Así lo ha venido a defender, corrigiendo prácticamente en su totalidad el extremadamente rígido criterio, técnico y de política jurídica, expresado por la Abogacía General para esta causa en sus Conclusiones, la muy significativa Sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 2025, asunto C‑19/23 muy significativa para construir nuevos y más comprometidos espacios de progreso para el Derecho Social de la UE.
Como es conocido, por la difusión mediática de este gran (seguramente el sector empresarial tendrá otra valoración muy diferente, y opuesta, al igual que los Estados recurrentes) pronunciamiento de la Gran Sala del TJUE, tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto (art. 263 TFUE) por el Reino de Dinamarca, apoyado por el Reino de Suecia, contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. En él se demandaba la anulación total de la Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, sobre unos salarios mínimos adecuados en la UE (en lo sucesivo, «Directiva impugnada»), y, con carácter subsidiario, la anulación del artículo 4, apartado 1, letra d) o del artículo 4, apartado 2, de dicha directiva. En la defensa de la plena legalidad comunitaria de la directiva, los órganos de gobierno de la UE tampoco estaban solos, sino muy bien acompañados, además de por la Comisión Europea, por Estados como Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, España, Luxemburgo y Portugal. Lógicamente, todos ellos cuentan con un salario mínimo legal en sus sistemas y experiencias jurídicos, lo que, como es bien sabido, no sucede en los países nórdicos (tampoco en Italia), los recurrentes, más confiados en la fijación por negociación colectiva de los salarios mínimos, por considerar que, de este modo, se mejoran y elevan tales salarios. La Europa del sur revela una realidad distinta.
En apoyo de sus pretensiones de carácter principal, el Reino de Dinamarca invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 153 del TFUE, apartado 5, y en una desviación de las competencias conferidas por los tratados al legislador de la Unión y, el segundo, en la imposibilidad de adoptar la Directiva impugnada sobre la base del artículo 153 del TFUE, apartado 1, letra b), puesto que esta directiva persigue varios objetivos diferentes. En apoyo de sus pretensiones de carácter subsidiario, el Reino de Dinamarca solo invocó un motivo, basado en que, al adoptar el artículo 4.1 letra d) y 2 de la Directiva impugnada (medidas adoptadas para garantizar al menos un 80 % de la cobertura por negociación colectiva, porcentaje que no se alcanza en muchos países europeos, pero que sí está superado en España, de ahí que esta cuestión, que preocupa a la Confederación Sindical Europea –CES–, no sea relevante en nuestro país), el Parlamento y el Consejo vulnerarían –a su entender– el principio jurídico de atribución de competencias y el artículo 153 del TFUE, apartado 5. El Abogado General en las Conclusiones dará crédito a los motivos principales del recurso, no así al subsidiario, por lo que concluye que debe anularse en su integridad, sin posibilidad de salvación alguna con títulos alternativos, como el artículo 175 del TFUE (competencias de financiación de políticas europeas que promuevan la cohesión económica, social y territorial de la UE), pues en tal caso:
«[…] se habría basado en una disposición más amplia (artículo 175 TFUE) para reincorporar una competencia (las “remuneraciones”) que el artículo 153 TFUE, apartado 5, (la lex specialis) pretendía expresamente excluir del ámbito de competencia de la Unión y adoptar un instrumento cuyo objeto es precisamente regular las materias cubiertas por dicha exclusión».
2. El TJUE, en una decisión de más cal que arena, ha fijado los siguientes pronunciamientos:
- Anula el inciso «incluidos los elementos a que se refiere el apartado 2», que figura en la quinta frase del artículo 5.1 de la Directiva impugnada.
- Anula su artículo 5.2 (relativo a los criterios nacionales mínimos para la fijación y actualización de los salarios mínimos legales).
- Anula el inciso final del artículo 5.3 de la Directiva impugnada: «siempre que la aplicación de ese mecanismo [el de indexación automática de salarios mínimos] no dé lugar a una disminución del salario mínimo legal».
- Desestima el recurso en todo lo (mucho más importante) demás.
Como puede comprobarse, las pérdidas han sido mínimas, al menos para lo que podía haber sido, de seguirse el criterio, sin duda extremo, más político que jurídico, de las Conclusiones del Abogado General. En ellas se pedía la anulación total de la Directiva (UE) 2022/2041, por ser pretendidamente incompatible con el artículo 153.5 del TFUE. A su juicio, el artículo 5 en su totalidad debe considerarse «un intento de dar una expresión concreta al derecho a un salario mínimo digno» como garantía del artículo 31.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). A su juicio, esa interpretación sistemática tendría dos consecuencias, que rechaza. Primera, el concepto de «adecuación» de la directiva debería ser interpretado por los Estados en coherencia con el de «dignidad» del artículo 31.1 de la CDFUE, y, por tanto, «como un concepto autónomo del Derecho de la Unión». Segunda, si los Estados no observan diligentemente su obligación de velar para que los criterios nacionales que aplican en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales contribuyan a la «adecuación» de tales salarios, las personas trabajadoras podrían invocar su derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al artículo 47.1 de la CDFUE. Este garantismo jurídico –dice el Abogado General– confirmaría que el artículo 5.1 y 2 de la directiva podría tener implicaciones importantes para los sistemas de fijación de salarios en su conjunto de los Estados miembros, lo que carecería de fundamentación competencial en el Derecho de la UE.
En cambio, la Gran Sala del TJUE la entiende compatible, en lo sustancial, con el principio axial de todo el Derecho de la UE, desde luego del Derecho Social: el principio jurídico de atribución de competencias (art. 5.2 Tratado de la UE).
iertamente, el TJUE lleva a cabo una «purga» o «poda» parcial de la regulación comunitaria, pero, a mi juicio, su impacto es menor, porque deja intacto el «corazón» mismo, el núcleo duro de la directiva (no solo de su espíritu, sino de lo principal de su letra). El TJUE no duda en incardinar esta directiva en varias materias ex artículo 153. 1 del TFUE, por lo que respetaría la finalidad y contenidos de ellos. Y, si bien reconoce, como no podía ser de otro modo, que podría entrar en la exclusión de la materia de remuneraciones, de su apartado 5, concluye que no, porque, con carácter general, ni uniformiza ni armoniza, ni en todo ni en parte, los elementos constitutivos de los salarios ni un nivel concreto en los Estados miembros, menos aún «un salario mínimo a escala de la Unión». La exclusión no puede ser entendida en sentido expansivo, respecto «a cualquier aspecto que guarde alguna relación con la remuneración», so pena de privar de buena parte de su contenido a algunos ámbitos del artículo 153.1 del TFUE (STJUE de 24 de febrero de 2022, asunto C-262/20, apdo. 30). Por lo que se avala el marco sustantivo de la directiva, cuyos positivos efectos, no solo jurídicos, sino económicos, ya parecen estar confirmados, en los diversos Estados miembros con salarios mínimos legales, como España, antes de este pronunciamiento jurisprudencial salvador y pese a los sombríos augurios que se lanzaban contra la directiva a raíz del polémico resultado de las Conclusiones.
3. A mi juicio, y pese a lo pedido por la CES, que ha instado a que la Comisión Europea dicte inmediatamente una «Recomendación», para corregir el pretendido vacío regulador que generaría esta anulación parcial, la nulidad de los criterios mínimos nacionales para fijar y actualizar salarios no supone el más mínimo problema, ni normativo ni práctico. No comparto la visión que rápidamente se ha dado al respecto, no solo por la CES, sino por la prensa, donde dominan titulares como «El TJUE confirma la validez de gran parte de esta norma aunque anula una parte nuclear: los criterios básicos para fijar y actualizar esta renta» Y no lo comparto por más de un motivo. Primero, porque son criterios muy genéricos, con valor programático y que actuaban, en realidad, más como recomendación que como criterios jurídicos de una aplicación directa. Segundo, porque los países que cuentan con salario mínimo legal ya utilizan en sus ámbitos internos esos criterios, como «poder adquisitivo de los salarios mínimos legales», vinculado al coste de la vida (IPC); la evolución general de los salarios y su distribución o «los niveles y la evolución de la productividad nacional». Apenas se repase rápidamente el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) se verá que este precepto de la directiva no aportaba jurídica y políticamente nada realmente sustantivo, distinto, a los Estados miembros.
Tercero, y más importante, quizás, se mantiene el importantísimo artículo 5.4 de la directiva, que es, a mi entender, la verdadera contribución jurídica de esta directiva, la que adquiere un valor de estricta utilidad normativa y operatividad práctica, en virtud del cual, los Estados miembros «utilizarán» (esto es, están obligados a ello, es una norma imperativa, no potestativa, que el TJUE ha avalado plenamente, sin reparo ni matización de ningún tipo) «valores de referencia indicativos para orientar su evaluación de la adecuación de los salarios mínimos legales». A tal fin, «podrán utilizar» (aquí si se vuelve el mandato indicativo, de recomendación, por cuanto se abren diferentes opciones de política jurídica) algunos de los «valores de referencia indicativos comúnmente utilizados a escala internacional, como el 60 % de la mediana salarial bruta y el 50 % del salario medio bruto, y/o valores de referencia indicativos utilizados a escala nacional». No hay, pues, ningún vacío regulador.
Al contrario, el TJUE ha depurado el contenido más programático, a fin de que los Estados decidan qué criterios económico-sociales quieren utilizar, siempre en el marco de la participación efectiva de la interlocución social (también porque así lo exige, aunque se suele olvidar, el art. 1 del Convenio de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos, núm. 131 (1970), ratificado por España. En cambio, ha salvado, sin reparo alguno, los criterios más operativos jurídico-socialmente: los estándares objetivos del salario mínimo legal nacional, a fin de asegurar una intensidad mínima de protección, que garantice de forma efectiva el efecto útil de este imperativo de «adecuación» del salario mínimo legal para contribuir a «lograr un nivel de vida digno», no solo –que también– para reducir la pobreza laboriosa (art. 5.1 directiva). Ni el Estado miembro tendrá el más mínimo obstáculo a introducir estos y otros criterios de ponderación ni carece en modo alguno de referentes objetivados (y automáticos) para establecer un salario mínimo legal «adecuado» (gusta el Derecho europeo de cualificar los estándares con conceptos jurídicos indeterminados, a concretar, no a ningunear) en cada Estado, de modo que la exigencia de adecuación no sea mero programa político, sino un criterio jurídico exigible.
4. Justamente, es en este punto donde la sentencia adquiere, a mi entender, un valor positivo insospechado, o poco esperado, pues las instituciones comunitarias no son proclives a mencionar la Carta Social Europea y la doctrina interpretativa del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), tan injustamente denostada por la Sala IV del Tribunal Supremo. Al dejar vivos, sin un mínimo reparo, los estándares internacionales objetivados (y de funcionamiento automatizado) de fijación del salario mínimo legal, en nuestro caso el salario mínimo interprofesional (SMI), el TJUE está, de manera indirecta, pero sólida, alentando el cumplimiento de los compromisos sociales internacionales que los Estados miembros, como España, también tienen en relación con otras ramas del Derecho Social Europeo, en este caso el del artículo 4 de la Carta Social Europea y la muy constante doctrina interpretativa del CEDS (al menos el 60 % del salario medio neto). Es el caso de España. No es tampoco banal esta afirmación para el actual debate regulatorio español, más bien resulta de un valor extraordinario, determinante.
Si bien la patronal (CEOE) ya se ha puesto la venda antes de la herida, afirmando que nada debe cambiar en la legislación española por esta directiva ni por la sentencia, porque «España ya cumple con las recomendaciones de la directiva», la realidad es muy diferente. Por eso hacen –aviso a navegantes ya embarcados en el viaje normativo– dos observaciones, que aspiran a ser conminaciones de abstención reguladora ministerial. De un lado, consideran que la trasposición de la directiva no debería ser aprovechada por el Ministerio de Trabajo «para cambios de calado, que excedan el contenido de la norma comunitaria». De otro, entienden que, en cualquier caso, el real decreto no puede ser la norma adecuada, de modo que ni técnica ni normativamente podrían fiarse al desarrollo reglamentario del artículo 27 del ET esos cambios.
Mi opinión jurídica es diversa. Hay que recordar que la ley habilitadora para estos desarrollos no es solo el artículo 27 del ET, sino la comprensión-aplicación de este precepto en el marco de las normas internacionales a las que debe acomodarse prioritariamente, según los artículos 93 y 96 de la Constitución. Las leyes sociales internacionales europeas a las que, en este caso, el Gobierno ha de ajustarse son tanto el artículo 5.4 de la directiva como el artículo 4.1 de la Carta Social Europea (derecho a una remuneración suficiente para garantizar una vida digna –lo que afirma el art. 31 CDFUE–), en este caso, según la interpretación constante de su órgano de garantía de cumplimiento, el CEDS (estándar internacional social objetivo europeo del 60 % del salario medio neto). Ha de recordarse que el artículo I de la Carta Social Europea revisada, en su apartado 1, letra a) establece que «las disposiciones pertinentes de los artículos 1 a 31 de la Parte II de la presente Cart»a, por tanto, de su artículo 4, «se aplicarán mediante: leyes o reglamentos».
5. Precisamente, así se viene reconociendo de una forma reiterada en los últimos reales decretos de SMI y así se reitera en los diferentes borradores de proyecto de real decreto en la materia. A mi juicio, sería todo un sinsentido jurídico que, ahora que el TJUE ha reafirmado todo su valor y que España tiene ratificada la Carta Social Europea, y reconoce la sujeción al control de su órgano de garantía de cumplimiento, el CEDS, no reflejara de forma mucho más precisa estos compromisos, reduciendo la discrecionalidad político-económica que ha dominado hasta el momento esta cuestión. El estándar objetivo del SMI vincula no solo al Gobierno español, sino al legislador, y también a los órganos técnicos que se han establecido para cumplir con la fijación de ese estándar, y que ahora ganan posición con la directiva. También, quiero recalcar, la participación efectiva de los interlocutores sociales a través de una consulta que realmente sea de buena fe y no un trámite de más o menos valor según la orientación político-ideológica del Gobierno de turno. Veremos.