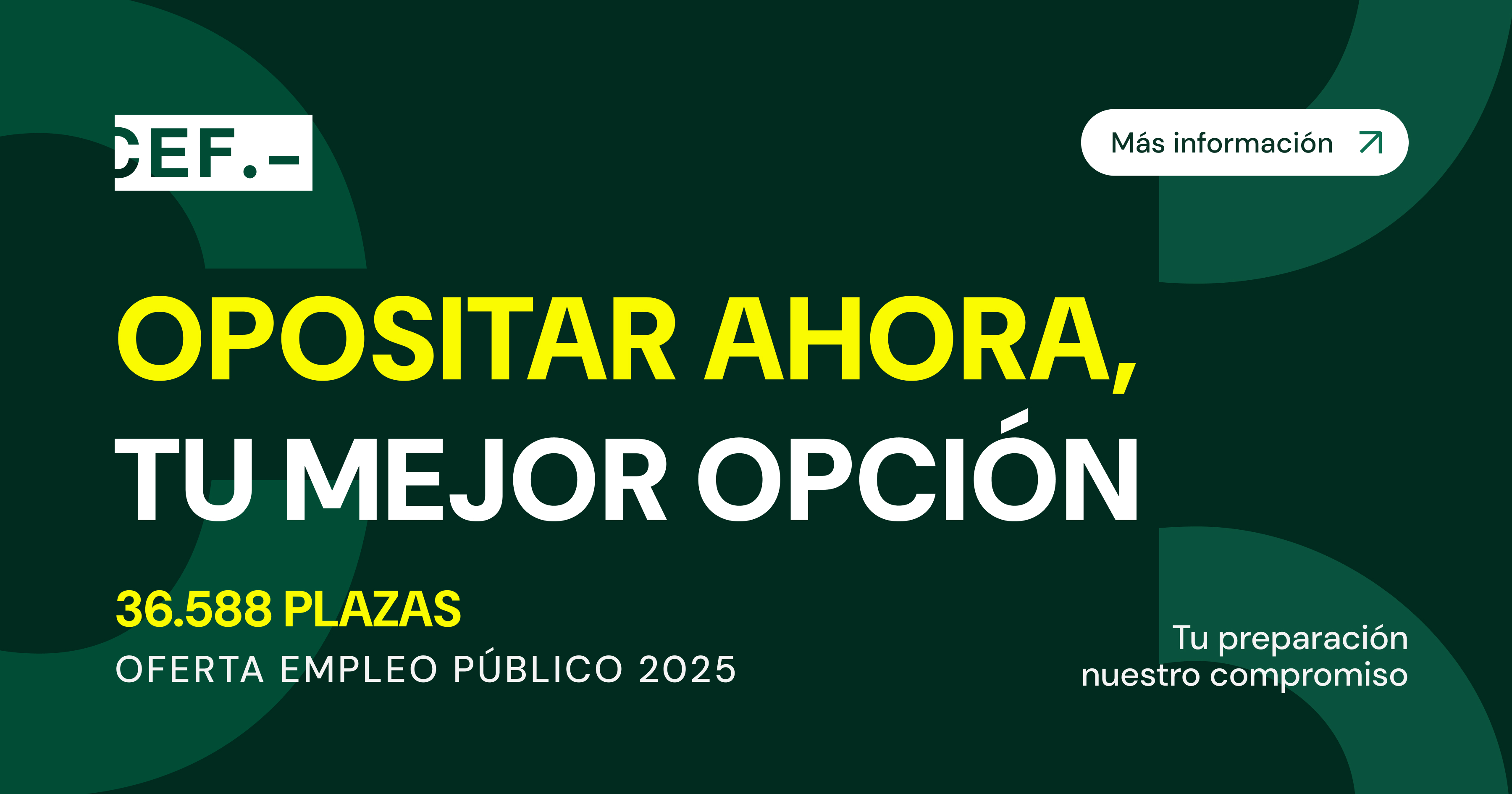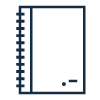¿La Carta Social Europea revisada es la «cenicienta» para el Tribunal Supremo y su órgano de garantía papel mojado?

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén
cmolina@ujaen.es ǀ https://orcid.org/0000-0001-8830-6941
«[…] Se trata de la dialéctica -declaró en medio de un silencio absoluto-.
Una ciencia que pertenece únicamente al mundo espiritual. El [la] que se
dedica a la dialéctica se eleva, mediante el uso exclusivo de la razón,
hasta la esencia de las cosas. Y si continúa elevándose gracias a sus
indagaciones, y a través del pensamiento logra percibir la
Idea del Bien, habrá llegado al final de los conocimientos inteligibles.»
1. Tras 34 años de carrera, confío en ser mejor jurista que «adivino». Cuando el año pasado escribía, en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, de «Aperturas» de las indemnizaciones «tasadas» por incumplimientos laborales e irrupción de su «efecto disuasorio»: entre dogmática (teorización) y pragmática (estudio de casos típicos), apenas podía imaginar que la Sala 4.ª del Tribunal Supremo (TS) pudiera mostrarse, por lo que se anuncia de su voto mayoritario en la deliberación del 16 de julio del año en curso (nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial –CGPJ–), con una cerrazón tan dogmatizadora frente a lo que, a mi juicio, es, a partir de la ratificación de la Carta Social Europea revisada (CSER) y del procedimiento de reclamaciones colectivas (julio de 2021), un imperativo inequívoco del sistema multinivel de garantías frente al despido sin justa causa y del principio de convencionalidad que deriva de aquel sistema. Yo creía no razonar en el frío de la razón abstracta o especulativa sino, más bien, sobre la creciente experiencia judicial y jurisprudencial en esta materia.
La convicción jurídica, conceptual y práctica, alcanzada en aquel estudio ganó en confianza práctica. De forma expresa, y esperada, porque respondía a su doctrina legal consolidada, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano único (y máximo) de garantía de cumplimiento efectivo del principal tratado social internacional del mundo, desde luego de Europa, dijo expresamente que el sistema indemnizatorio español para los despidos improcedentes, es decir, los que carecen de causa justificada, basado en la predeterminación y tasación legal, viola claramente el artículo 24 de la CSER. Entre otras garantías, la norma internacional, prevalente ex artículo 96 de la Constitución española (CE), exige, en todo caso, una «indemnización adecuada» a los concretos daños y perjuicios, incluidos los morales, producidos por una decisión empresarial ilegal o antijurídica. Parecía casi elemental esta convicción y este razonamiento, máxime teniendo en cuenta la doctrina constitucional en la materia.
Dejémosla hablar directamente, para reducir al mínimo los «sesgos de juicio» (los prejuicios, para entendernos):
«5. Ahora bien, el que los Dictámenes del Comité [de Derechos Humanos de la ONU] no sean resoluciones judiciales, no tengan fuerza ejecutoria directa y no resulte posible su equiparación con las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no implica que carezcan de todo efecto interno en la medida en que declaran la infracción de un derecho reconocido […] que […] forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 CE […] deben interpretarse de conformidad con los tratados […] sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE); interpretación que no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos internacionales (STC 81/1989, de 8 de mayo, FJ 2). […]» (se reitera en numerosas sentencias posteriores, como la STC 61/2024, de 9 de abril).
2. Nunca he creído en ese apotegma procedente del Derecho común romano y que con tanto énfasis desempolvara, o resucitara, el positivismo legalista decimonónico, según el cual «in claris non fit interpetatio» (si una norma está clara, no precisa ninguna interpretación, basta con saber leer, apostillaría yo), pero aquí parece tan nítido como un lago cristalino que, para el Tribunal Constitucional (TC), la fuerza jurídico-interpretativa de una doctrina no depende ni de su modo de ejecutividad ni de la naturaleza de sentencia. Por tanto, para la función hermenéutica que debe orientar la tarea del tribunal interno lo que cuenta de verdad es la posición interpretativa reiterada por el órgano de garantía establecido en el Tratado internacional de derechos humanos aplicable, ex artículo 10.2 en relación con el artículo 96 de la CE. Con todo, y obligados por la debida honestidad científica, hay que recordar que, en efecto, para las Salas del TS esta doctrina constitucional no debe estar tan clara.
Como recordara la Sentencia del TS (STS), Sala 3.ª, 786/2023, de 13 de junio, respecto a si de estos dictámenes o decisiones de órganos internacionales de garantía no jurisdiccionales nace un título jurídico de imputación, a favor de las personas particulares para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración:
«la caracterización y efectos de estas decisiones y dictámenes de los Comités de Naciones Unidas han sido objeto de examen por esta Sala Tercera, señalando, con reiteración, que estas decisiones o dictámenes no tienen carácter vinculante en los términos que ahora se postula, porque carecen de fuerza ejecutoria directa para determinar la nulidad de resoluciones judiciales firmes de los jueces y tribunales nacionales. […]».
De este modo, sobre la distinción de un doble plano jurídico (el normativo, propio de las obligaciones internacionales contraídas con la ratificación del Tratado, de un lado, cuya vinculación jurídica es indudable; la toma de posición de los órganos de garantía de éste al interpretar aquéllas, mediante decisiones o dictámenes, que carecería de la misma fuerza de obligar, al no preverse en el Tratado el mecanismo específico de ejecución), concluye que el valor jurídico de las decisiones o dictámenes del Comité:
«[…] por tanto, no es vinculante […] no sujetan a una obligación, y no tienen fuerza ejecutiva, lo que no significa que no produzcan ninguna consecuencia jurídica. […]».
¿Qué efectos «secundarios» o más «diluidos» jurídicamente serían esos para este tipo de resoluciones de órganos internacionales al resolver las quejas jurídicas suscitadas por los titulares de los derechos que reconoce la norma internacional? Para la Sala 3.ª, dos. De un lado, «estas decisiones deben ser tenidas en cuenta como indicadores relevantes sobre la observancia de los derechos previstos en el Pacto, que mediante las medidas que proponen eviten o limiten las lesiones de tales derechos y contribuyan a su mejor protección». De otro, de igual modo «deben ser tenidos en cuenta por los Estados para encauzar su acción legislativa […]».
Ahora bien, para seguir alentando tanto mi confianza en la doctrina constitucional como mi disvalor de la máxima romana positivista («in claris…»), traigamos a colación la posterior STS, Sala 3.ª, 1597/2023, de 29 de noviembre. Esta, respecto de una recomendación o dictamen del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, sí seguirá la doctrina constitucional según la cual, aunque no tengan tales dictámenes o decisiones una fuerza ejecutiva directa:
De lo dudoso y discutido de la situación para la Sala 3.ª daría buena cuenta el voto particular de esta última sentencia. El voto particular concluye de estos dos precedentes jurisprudenciales, «a decir verdad, no se desprende un criterio nítido ni unívoco».«(1ª) […] no puede dudarse que tendrán carácter vinculante/obligatorio para el Estado parte que les atribuyen la propia Convención y su Protocolo en el artículo el 4.1 de aquella […] (2ª) Que el dictamen emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por expresa previsión del artículo 96 de la CE […]».
3. Pero, con sinceridad y todo mi respeto institucional, creo que es «gana de seguir rizando más un rizo» que ya no da más de sí, exhibiendo más bien un apego extremo a la tradición jurídico-dogmática (conservadurismo jurídico-normativo y cultural), que solo ve valor jurídico en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero la complejidad de la vida jurídica en nuestro tiempo, sobre todo en el vigente sistema multinivel de garantías, hace tiempo que superó esa visión «monista» y reduccionista y el TC lo ha dicho por activa y por pasiva. No creo que la situación sea realmente tan dudosa en términos constitucionales y legales (arts. 30 y 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales –tan olvidada–). Baste recordar la citada STC 61/2024, de 9 de abril, que insiste en lo obvio:
«No obstante, conviene referirse también al argumento sostenido por la Audiencia Nacional acerca de que los dictámenes emitidos por los comités de la ONU no constituyen títulos ejecutivos que generen automáticamente el derecho a una indemnización, para afirmar que no puede deducirse de esa constatación, y no lo hace la Audiencia Nacional, una ausencia de obligación estatal de cumplimiento de los tratados de derechos humanos ratificados e incorporados al ordenamiento español, obligación esta derivada de una correcta intelección del art. 96.1 CE. Este compromiso de cumplimiento lleva aparejada la exigencia de respeto a los mecanismos internacionales de garantía de tratados cuando exista, como es aquí el caso, una voluntad estatal expresa de sumisión a dichos mecanismos».
¿No basta para convencer jurídicamente a quienes deciden mantener una posición jurídica más ortodoxa, más enrocada en la tradición dogmática y legislativa patria? Más recientemente tenía la oportunidad de recordar expresamente, también en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, algo que ha pasado ampliamente desapercibido en buena parte de la doctrina científica y judicial. En mi prédica sobre el salto evolutivo jurídico-cultural que supone el sistema de garantías multinivel y la perspectiva de diversidad que alienta, llamé la atención sobre el artículo 7, párrafo primero, de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que, polémica, ya cuenta con el avala constitucional, como es sabido. En esa norma se dice:
«La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de los poderes públicos, se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado sea parte en materia de derechos humanos […] y tendrá en cuenta las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos internacionales […]»
En fin, no creo que haya que seguir argumentado que, en el Derecho vigente en su debida praxis constitucional y multinivel, no es racionalmente comprensible aplicar e interpretar las normas internacionales sin dar un significativo valor interpretativo, cuando menos, al cuerpo de doctrina legal establecido, en su hermenéutica, por los órganos de garantía de cumplimiento previstos por esos tratados internacionales. Lógicamente, esa dogmática jurídica y praxis interpretativa de derechos humanos no puede quedar fuera para los derechos humanos de naturaleza sociolaboral, como los que establece la CSER, ya ratificada por España, y, en consecuencia, para el que es su órgano de garantía, el CEDS. La CSER y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas son inequívocos al respecto. ¿O no –que diría aquél–?
4. Si el CGPJ no difunde «fake news» y la Sala 4.ª del TS, como se anticipó, afirma lo que dice el CGPJ, pareciera que sus señorías de tan Alto Tribunal han decidido hacer una lectura completamente ajena al statu quo legislativo y constitucional existente en esta materia, con una posición aún más rígida, dogmática y conservadurista que, en su inicio, la Sala 3.ª, extramuros de la doctrina constitucional que, sin embargo, nos dicen aplican. Primero, viene a reducir a mera norma programática –algo difícil de entender en el Derecho contemporáneo, forjado a través de reglas basadas en conceptos jurídicos indeterminados que los tribunales sociales internos concretan a diario, con una mayor o menor discrecionalidad de criterio e imprevisibilidad– el artículo 24 de la CSER, de modo que no habría forma humano-prudente de concretar el derecho a una indemnización adecuada por despido sin justa causa fuera de lo dispuesto estrictamente por la ley (mera fórmula matemática, calculable a través de una aplicación informática que gratuitamente ofrece, con generosidad, el CGPJ: 33 días por año de servicio con un límite de 24 mensualidades). Después, y es lo más relevante en este análisis, concluye la sentencia, según nos anticipa el CGPJ:
«[…] que las decisiones del […] CEDS no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares, ya que […] no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias. Tal como dispone la propia normativa del Consejo de Europa, las decisiones del CEDS ni siquiera vinculan al Comité de Ministros del propio Consejo de Europa, ni tampoco a los tribunales internos […]».
5. ¿Tropezando por enésima vez en la misma piedra? Parece que sí. Y esta vez el golpe es frontal. Al más puro estilo sofista, tan denostado por la dialéctica socrática y el racionalismo platónico, el voto mayoritario de la Sala 4.ª, sobre la base de una verdad (el CEDS no es órgano jurisdiccional ni dicta sentencias ni sus dictámenes son directamente ejecutables, porque exige una decisión -debida- por parte del órgano de impulso político de esas decisiones, el Comité de Ministros -por cierto, al que también le corresponde el seguimiento de la ejecución de las sentencias del TEDH-), alcanza una conclusión errada: las decisiones de fondo del CEDS son papel mojado, hasta el punto de que no vincularía ni en casa, esto es, dentro de su institución, porque puede ser cuestionada por el órgano político, el Comité de Ministros. Así se derivaría, no se corta el CGJP -o la Sala 4.ª- hasta de su «propia normativa». Es decir, ¿cómo vamos a tomarnos en serio las decisiones del CEDS si no lo hace ni siquiera el Consejo de Europa, que a través de su órgano político puede cuestionar la decisión?
El error se me antoja mayúsculo, por lo que tengo enorme curiosidad por conocer el argumento jurídico real. Una mera aproximación «mayéutica» evidenciaría que o bien la Sala no se ha hecho las preguntas adecuadas o ha ido a las fuentes erradas. Primero, es muy sorprendente este absoluto ninguneo de un órgano de garantía internacional, que es situado en la nada jurídica, algo que no ha hecho la Corte Constitucional italiana, sí la Corte de Casación francesa (ninguneada, a su vez, por rebeldía con amparo en el principio de independencia judicial, contra este error en varios tribunales de apelación posteriores a esta posición), cuando el propio TS ya ha realizado interpretaciones integradoras de los conceptos jurídicos-indeterminados de ciertas normas de la Carta apelando a decisiones, e incluso conclusiones, del CEDS. Así, se pronunciaba la STS, 4.ª, 268/2022, de 28 de marzo, en virtud de la cual, respecto de la interpretación integradora del derecho al plazo razonable de preaviso ex artículo 4.4 de la Carta en relación con el -extinto- contrato de apoyo a emprendedores concluyó:
«[…] Siendo la observancia de tal plazo de preaviso […] un apoyo para nuestra conclusión el que con esta interpretación integradora (catalogable como "procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales") nuestro ordenamiento deje de estar confrontado con las exigencias del artículo 4.4 CSE, tal y como estimara el CEDS. Las reservas sobre aplicabilidad directa de la CSE antes de ratificar su versión revisada o la utilización de un concepto indeterminado para aludir al plazo de preaviso deben ser superadas por todos los argumentos expuestos. […]» (FJ 9)
Segundo, cualquiera que lea el artículo 9.1 del Protocolo de reclamaciones colectivas, que es la norma directa y específicamente aplicable en este ámbito, solo puede alcanzar una conclusión de vinculatoriedad para el Comité de Ministros. Los términos utilizados son estrictamente de mandato y obligatorios. En este sentido, el órgano declarativo de la condena al Estado es únicamente el CEDS y el órgano político encargado de la ejecución, el Comité de Ministros, carece de margen político para apartarse de él. Su obligación es emitir la decisión a tal fin, que se llama Recomendación, ya dictada en el caso español por incumplimiento del artículo 24 de la CSER, e incluir, si quiere, alguna precisión de facilitación del cumplimiento, nunca corregir la decisión condenatoria del CEDS.
Tercero, que esta es la única interpretación recta del sistema jurídico de la Carta y, por tanto, de su funcionamiento interpretativo en el Derecho patrio ex artículo 96 de la CE y ex artículos 30 y 31 de la Ley 25/2014, se desprende igualmente con certeza de la doctrina fijada por el órgano de garantías, el CEDS. En este sentido, cuando Francia, primero a través de su Gobierno, luego con la «rebeldía sin causa» de la Corte de Casación, se negó a cumplir con ciertas decisiones del CEDS en el ámbito sociolaboral, el CEDS le mostró el camino de forma clara:
«20. […] solo el CEDS puede determinar si una situación se ajusta o no a la Carta. Esto se aplica a cualquier tratado que establezca un órgano judicial o cuasi judicial para evaluar el cumplimiento del tratado por parte de las partes contratantes. El informe explicativo del Protocolo establece explícitamente que el Comité de Ministros no puede revocar la evaluación jurídica realizada por el Comité de expertos independientes, sino que solo puede decidir si formula o no una recomendación adicional al Estado en cuestión.
21. Es cierto que el Comité de Ministros, cuando decide utilizar este poder, puede tener en cuenta en su razonamiento cualquier consideración de política social y económica, pero no puede cuestionar la evaluación jurídica». (Complaint 16/2003, CFE-CGC v. France).
Cuando en vez del Gobierno, casi dos décadas después fue la Casación Francesa la rebelde, sobre el doble argumento del carácter programático políticamente del artículo 24 de la CSER y la falta de valor jurídico de las decisiones del CEDS, éste le recordaría:
«91. El Comité toma nota del enfoque adoptado por el Tribunal de Casación. Recuerda que la Carta establece obligaciones de derecho internacional […] jurídicamente vinculantes […] y que el Comité, como órgano creado en virtud de un tratado, tiene la responsabilidad de evaluar jurídicamente la aplicación satisfactoria de sus disposiciones. El Comité considera que corresponde a las jurisdicciones nacionales resolver la cuestión controvertida […] a la luz de los principios que ha establecido […] o, en su caso, […] al legislador francés proporcionar a las jurisdicciones nacionales los medios para extraer las consecuencias […] en cuanto a la conformidad con la Carta de las disposiciones nacionales […]». (Complaint 175/2019, Decisión de 5 de julio de 2022).
6. Quien ha tenido la amabilidad de leerme alguna vez conoce mi gusto por recordar aquella sentencia machadiana relativa a «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero» (la aseveración del rey, y la persistente duda del porquero). Creo que he dejado expresados suficientes razones jurídicas para evidenciar que, al menos por lo que hasta ahora se conoce, yerran por completo los dos argumentos jurídicos esgrimidos por la Sala 4.ª, según el CGPJ, para declararse en rebeldía contra la prevalencia aplicativa del artículo 24 de la CSER y la doctrina interpretativa de su órgano de garantía único, el CEDS. Es difícil más claridad de su doctrina, de efectos interpretativos innegables so pena de vulnerar el artículo 96 de la CE en relación con su artículo 24, al sostener la aplicabilidad directa y factible concreción de sus criterios para fijar qué se entiende por adecuada en la indemnización (reparación íntegra de los daños probados -incluidos los salarios de tramitación como lucro cesante- y estimativa de los daños morales). Ya se sabe, no hay mayor ceguera que la de quien…
En consecuencia, si ninguno de los dos argumentos técnicos conocidos son correctos jurídicamente, solo el tercero, axiológico, podría aspirar a ser valorado como expresión de ese «justo equilibrio» del que tanto gustan predicar el TEDH (que, por cierto, en aplicación del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos –CEDH– también ha exigido una indemnización adecuada a los daños reales en caso de despidos sin causa justificada, además de en virtud de su art. 6 -derecho al proceso justo-) y el TJUE. Nos referimos, claro está, a la defensa a ultranza de la función de conservación de la seguridad jurídica hasta ahora existente en esta materia, de modo que la defensa de este valor-principio jurídico se erigiría en el dique de contención insalvable a falta de una reforma legislativa patria. En suma, cúmplase la seguridad jurídica y perezca todo enfoque de corrección jurídica y el valor de la justicia social reparadora.
El problema es que las contradicciones de esta decisión de política -no de técnica- jurídica son infinitas, obedece solo a una razón economicista. Primero, no ha tenido el TS reparo de seguridad jurídica al alterar 40 años de jurisprudencia que negaba la audiencia previa al despido disciplinario (STS, 4.ª, 1250/2024, de 18 de noviembre), pese a que está creando una inseguridad de gestión a canales y que la norma –art. 7 del Convenio 158 OIT– también contiene conceptos jurídicos indeterminados. ¿Cal y arena? Claro, pero sale mucho más barato negar las indemnizaciones de reparación justa y legalmente debida que exigir un pequeño trámite formal, cada vez más devaluado en la práctica, antes de dar por consumado el despido disciplinario, cuyo incumplimiento solo servirá para calificarse de improcedente (lo que representará, con frecuencia, una bagatela indemnizatoria).
Segundo, cuando se defiende la seguridad jurídica habría que preguntarse para quién. Porque es evidente que el sistema actual garantiza la seguridad jurídica a la empresa. Pero supone al mismo tiempo la máxima inseguridad jurídica contractual para las personas trabajadoras, especialmente las más precarias (menor antigüedad y menores salarios), teniendo en cuenta que cada vez el contrato indefinido tiene una duración menor y, en consecuencia, esta jurisprudencia reafirma una vía indirecta de inestabilidad laboral, esto es, inseguridad jurídica (si cada vez más contratos indefinidos duran menos que un contrato temporal antes de la reforma laboral, hasta el punto de que más de la mitad apenas llegan al año, la indemnización por despedir será tan baja que no habrá diferencia alguna entre extinción de un contrato temporal y otro indefinido).
Tercero, finalmente, para no resultar, en tanto no conocemos los pormenores de una sentencia tan desafortunada, a mi juicio, demasiado pesado (pese a mi admiración, en todo caso, no comparto la posición de personal de Saramago, quien -se dice en las redes- renunciaba a convencer a nadie, porque «el trabajo de convencer es una falta de respeto, porque intenta colonizar al otro»), me parece oportuno recordar que el sistema jurídico se construye sobre un orden de valores jurídico plural (art. 1 CE). Sin duda, el valor de la seguridad jurídica es clave para la coherencia de todo sistema normativo, para la igualdad también. Pero no es ni el único ni el prevalente en un Estado Social de Derecho multinivel, en el que el valor de la justicia reparadora está tipificado ex artículo 24 de la CSER en relación con los artículos 9.1, 10.2, 24 y 96 de la CE. El TS ha ignorado la extrema regresividad de este sistema indemnizatorio (protege más a quienes tienen mejores condiciones, deja en la total desprotección a quienes las tienen peores –trabajo parcial, jóvenes, poca antigüedad, bajos salarios–) que, además, responde a un marco normativo que fue devaluándose progresivamente. De modo que hace del Derecho un puro papel, sin más alma que la económica, sin el debido equilibrio con la social, que le es propia.
7. ¿Terminó el partido jurídico? Para la mayoría sí. Para mí, no. No creo zanjado nada, como tampoco en Francia. Ni el TS es infalible, ha demostrado que se equivoca estrepitosamente, ni tiene la última palabra. Además de la independencia judicial de los tribunales inferiores, como en el caso francés, está el recorrido en el TC y en el TEDH. Razones jurídicas hay suficientes (se vulneran los arts. 6 y 8 del CEDH, y el art. 24 de la CE) para seguir en la lucha por el derecho socialmente justo. ¿Excesiva confianza en el papel garantista del Derecho? Puede ser. Pero, no hay otra alternativa a la crisis jurídico-social internacional, también política, abierta por la sentencia, ajena a la seriedad ameritada por la Carta y su órgano de garantía, que la razón jurídica, «único camino para responder a la complejidad social y para salvar, con el futuro del Derecho, también el […] de la democracia» sustantiva (Ferrajoli, L. Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, p. 34).