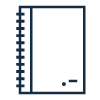No, no está escrita la última palabra jurisdiccional sobre la indemnización adecuada por despido arbitrario

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén
https://orcid.org/0000-0001-8830-6941
«La soberbia, la refinada soberbia, es la de abstenerse de obrar por no exponerse a
la crítica. […].»
Miguel de Unamuno. Vida de D. Quijote y Sancho. Alianza Editorial. 2000.
1. Una vez conocida la nota de prensa publicada en la web del Consejo General de Poder Judicial, objeto de una entrada inmediata en estas mismas páginas, ya hemos podido leer el debate jurídico tenido en el seno de la Sala IV del Tribunal Supremo (TS) –STS 736/2025, de 16 de julio–, sobre el derecho a una indemnización adecuada ex artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER) con relación al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para los casos de despido improcedente (eufemismo del lenguaje jurídico español para encubrir un despido sin causa, sin causa justificada o sin causa seria y legítima). El resultado del fallo era sabido: la mayoría niega que el artículo 56 del ET contradiga lo dispuesto en el artículo 24 de la CSER. Ahora merece la pena una reflexión jurídica, si quiera breve, sobre los razonamientos (para mí poco solventes, lo adelanto) del sector mayoritario (10 magistrados/as) y los (para mí parcialmente más convincentes) del minoritario (3 magistrados/as, aun en sendos votos, diferenciados).
Ya se dispone en red de análisis, más o menos de urgencia, sobre la sentencia, evidenciando posiciones muy diferentes, como era igualmente esperable. En algún caso se hace una exposición técnicamente muy detallada, y moderadamente crítica, como es el caso del (siempre sugerente) profesor Ignasi Beltrán, en otros, se hace un análisis muy breve en el plano técnico, casi se omite entrar en faena, estudiando los argumentos de mayoría y minorías, y se sublima la valoración –política– positiva. Son los casos de los reconocidos profesores Lahera Forteza y Vivero Serrano. Siendo siempre respetables todas las opiniones, no pretendo aquí confrontar, tiempo habrá.
Lo que me interesa en este momento destacar es que, de todos ellos, parece desprenderse, con distinta valoración, lógicamente, la idea recurrente de que con la sentencia del TS la lucha jurisdiccional por el derecho a una indemnización adecuada ha llegado a su fin y ya solo hay que confiar en el plano político-parlamentario. Si así fuese habría que recordar las palabras tan usualmente presentes en los clásicos de la literatura española: «¡cuán largo me lo fiais!». Si en boca de D. Quijote era más bien una realista, incluso resignada, advertencia hacia Sancho para enfatizar lo frágil de los sueños-esperanzas y la incerteza del destino, en el entendimiento del D. Juan de la obra «el burlador de Sevilla» de Tirso de Molina se exaltaba el valor de lo inmediato en detrimento de lo que se aplaza: «no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. ¿Mientras en mundo viva, no es justo que nadie diga: ¡cuán largo me lo fiais! siendo tan breve el cobrarse?».
2. A mi juicio, por las razones que sucintamente expondré, y tras leer con detalle voto mayoritario (la sentencia) y votos minoritarios (la crítica jurídica interna o institucional de la sentencia), el final de la lucha jurisdiccional está más lejos de lo que se cree y el partido jurisdiccional por la justicia reparadora frente a la arbitrariedad empresarial en materia de despido sin causa justificada tiene todavía interesantes partidas que desarrollar en este juego de tronos togados. El debate jurídico es mucho más rico de lo que algunos se empeñan en afirmar, más como expresión de un deseo que con la racionalidad de los argumentos jurídicos. Y ello lo entiendo así por varios argumentos jurídicos y de coherencia normativa. Primero, como advierte con nitidez –y toda corrección– el voto particular dual, de aceptarse lo que la decisión mayoritaria afirma tan radicalmente, negando naturaleza normativa aplicativa práctica al artículo 24 de la CSER y de cualquier relevancia de la doctrina interpretativa del CEDS en su entendimiento, solo porque utiliza un concepto jurídico indeterminado, estaríamos: «… denegando a (la persona trabajadora) justiciable su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución».
En este sentido, el voto de la mayoría reduce –sin comprenderse muy bien cómo llega a esa conclusión, más allá de un prejuicio hermenéutico– el artículo 24 de la CSER a una «norma programática»: «El artículo 24 de la CSER es […] un precepto programático que no identifica elementos concretos para fijar un importe económico […] que permita colmar la patente inconcreción de su literalidad, o su extrema vaguedad. No puede considerarse […] como una norma directamente aplicable…».
Por tanto, el criterio mayoritario de la Sala IV, en línea con su STS 270/2022, de 29 de marzo, acota el ejercicio del control de convencionalidad (que implica, en su caso, desplazar la norma interna en favor de la internacional) únicamente a los supuestos en los que la norma internacional es absolutamente cierta, evitando la inseguridad jurídica. Como no es el caso, remite a su precedente STS 1350/2024, de 19 de diciembre (respecto del art. 10 del Convenio 158 OIT).
En cambio, la STS 1250/2024, de 18 noviembre, no tuvo empacho alguno en arrumbar 40 años de jurisprudencia aplicando el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT, estableciendo la obligación de audiencia previa a la persona trabajadora perjudicada por un despido disciplinario, so pena de improcedencia. Pese a que el requisito que se exige es muy genérico y, por tanto, remite a la ley, como había venido sosteniendo reiteradamente el propio TS, y, además, formularse también sobre la base de un concepto jurídico indeterminado a la hora de establecer la excepción a esta obligación general (que no sea razonable exigirla), lo que ya ha abierto diversas interpretaciones en sede judicial, añadiendo inseguridad jurídica en la gestión de las empresas, cuando habían disfrutado, a estos efectos, 40 años de «paz jurídica». No tiene la Sala IV el mismo criterio para valorar, por tanto, hacer previsible, cuando una norma le parece que es cierta y cuando no, sin que la presencia o no de conceptos jurídicos indeterminados o normas de textura abierta pueda ser argumento serio o factible, por cuanto en ambos casos, el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT y 24 de la CSER, de un lado, y el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT, la redacción de los preceptos es general y se forja sobre conceptos jurídicos indeterminados.
3. Segundo, porque, esa afirmación –más apodíctica que razonada– se contradice abiertamente con la propia doctrina jurisprudencial de la Sala IV, con lo que la sentencia incurriría en una extrema incoherencia interpretativa, que erosiona insoportablemente el principio de seguridad jurídica ex artículo 9. 1 y 3 de la Constitución española (CE) que, sin embargo, formalmente tanto se dice defender (en realidad, es el único argumento, axiológico más que técnico-jurídico, que soporta su decisión). En efecto, la Sala IV considera que un «elemento decisivo para la selección de la norma aplicable» y su «indubitado carácter no directivamente ejecutivo» sería el anexo del artículo 24 de la CSER. A su juicio, la propia literalidad del propio anexo (parte II, en relación con su art. 24, apartado 4), que cercena deliberadamente, la Sala IV quiere hacernos creer que tan son las leyes y/o los convenios colectivos están habilitados para hacer esa concreción, dejando extramuros los procesos judiciales para determinar lo que debe entenderse por «adecuada» reparación indemnizatoria frente a los daños y perjuicios derivados de una decisión arbitraria de despido. Más concretamente afirma:
«… es un mandato al legislador, ordinario o convencional, no al juzgador; por ello, no es en modo alguno un llamamiento al juez en un proceso judicial; ya que para ello hubiera sido necesario que las consecuencias del despido sin razón válida estuvieran fijadas de modo ejecutivo aplicable directamente, lo que –como se ha visto– no es el caso».
¿Esta afirmación es cierta atendiendo al Derecho de precedentes de la Sala IV, esto es, al Derecho vivo en la materia? Dejemos hablar a la propia Sala IV y que cada amable persona lectora saque sus conclusiones, para que no se diga que estos estudios condicionan el libre juicio «imparcial», no contaminemos la limpia mirada de quien observa con interés, pero sin apasionamiento en la causa.
Recordando que el tan citado anexo al artículo 24 de la CSER (apdo. 4) establece, en línea con su artículo 1, relativo a la aplicación de los compromisos o mandatos de garantía de la norma social internacional europea por antonomasia («sin perjuicio de los métodos de aplicación previstos en estos artículos, las disposiciones pertinentes de los artículos 1 a 31 de la Parte II de la presente Carta se aplicarán mediante…; d) otros medios apropiados») que: «la indemnización […] apropiada […] deberá ser fijada por las leyes […] por los convenios […] o por cualquier otro procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales». Y respecto de esta expresión resaltada, añade:
¿Y cómo se entiende esta norma de textura abierta, que pretende impedir una lectura restrictiva de los compromisos de la Carta por parte de los Estados que se nieguen a satisfacerlos por ley, de modo que no quede a su libre arbitrio o a la pura decisión política, por parte de la Sala IV del TS patrio? La STS, 4.ª, 268/2022, de 28 de marzo, lo dejó meridianamente claro. Cuando tuvo que enfrentarse a una laguna jurídica muy notable de la legislación laboral de fomento de empleo española, relativa al derecho de preaviso «razonable» para el contrato laboral de apoyo a las personas emprendedoras, haciendo el juicio de convencionalidad ex artículo 4.4 de la Carta, no dudó, ayudándose de las Conclusiones de disconformidad para España del CEDS, entendió, que, por «otro procedimiento adecuado» o «apropiado» (reténgase que los dos conceptos son muy recurrentes en las normas internacionales, como sucede en la Constitución, por cierto), en incluir la interpretación de los tribunales, esto es, la vía de la labor integradora de la jurisprudencia. Sus palabras –correctas– no son equívocas, más bien al contrario:
«[…] Habida cuenta de que la intermediación que la CSE interesa no se dirige en exclusiva a los convenios […] y de que la interpretación concordante de las normas nacionales e internacionales constituye una exigencia de la unidad del ordenamiento (art. 9.1 CE) consideramos que el precepto en cuestión opera como un relevante apoyo de la conclusión...
Siendo […] esta interpretación integradora […] catalogable como “procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales” […] nuestro ordenamiento (deja) de estar confrontado con las exigencias del artículo 4.4 CSE, tal y como estimara el CEDS. Las reservas sobre aplicabilidad directa de la CSE antes de ratificar su versión revisada o la utilización de un concepto indeterminado para aludir al plazo de preaviso deben ser superadas por todos los argumentos expuestos. Como cualquier otra norma, la CSE forma parte del ordenamiento jurídico, y ha de interpretarse en concordancia con las restantes, no de forma aislada.” (FJ 9).
Como concuerda conmigo el profesor Ignasi Beltrán, cita que le agradezco, el TS donde dijo digo, ahora dice Diego y se contradice abiertamente. De modo que, lo que sirve en un caso, no sirve para otro. Las razones que da son muy peregrinas.
Para evidenciarlo, dejemos hablar ahora directamente al voto particular dual, sin duda mucho más certero y realista. En su fundamento jurídico 4 recuerda que:
«… cuando prestó su consentimiento en obligarse por la CSER, el Estado español ya conocía el significado y alcance del artículo 24 de la misma, de acuerdo con dicha interpretación del CEDS, por lo que la voluntad del Estado español de aceptar la misma se manifiesta con claridad. […]. Consultando […] el sitio web del Congreso […] el diario de sesiones n. 260 de 2020 […] leemos al final […] cómo se manifiesta una oposición a la autorización parlamentaria de la ratificación de la CSER usando como argumento, entre otros, la «interpretación por parte del CEDS, en relación, por ejemplo, al alcance de conceptos como la protección en caso de despido…”».
La consulta precisa de las fuentes interpretativas de la voluntad legislatoris (luego iremos a la voluntad legislativa), no solo evidencian el total conocimiento del alcance de la doctrina interpretativa del CEDS en materia, sino que el Gobierno así lo reflejó en sus informes ante el Consejo de Estado. Así, como ya he recordado en estas páginas en otro momento, respecto al impacto del Instrumento de ratificación (BOE de 11 de junio de 2021) afirmó el Ministerio de Justicia en el Informe de la Secretaría de Estado de Justica de 17 de diciembre de 2020, emitido para apoyar la ratificación, en el marco del Dictamen del Consejo de Estado, 486/2021, de 8 de julio, que su ratificación tendría efectos importantes para España
«ya que el Tratado es jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos son de obligado cumplimiento».
Más claro, agua cristalina. Una pena que el criterio mayoritario no lo vea (o no lo haya querido –o sabido– ver).
4. Tercero, una nueva línea de razonamiento «jurídico» que causa una absoluta perplejidad se desvela ahora teniendo en cuenta el voto particular singular, sin duda mejor fundado en este punto. En efecto, el criterio mayoritario, quizás consciente de que su argumentario le estaba llevando por un camino muy delicado, al reducir a la nada jurídica (relegándolo al plano político) no solo la doctrina del CEDS, órgano de garantía, sino al Tratado Internacional mismo que representa la CSER, aceptaría, por hipótesis «… que el contenido de la Carta Social Europea revisada significa lo que el CEDS concluye…». Ahora bien, con esa conclusión, nada se avanzaría en el plano práctico, porque, a su juicio, la
«… indefinición de los conceptos utilizados por el artículo 24 de la CSER […] imposibilita precisar cuál sería el contenido de la regulación que habría de aplicarse si desplazásemos la aplicación del artículo 56 del ET en favor de la CSER y, especialmente, la remisión que el anexo de la Carta efectúa a las leyes […] impiden que sean los órganos judiciales quienes colmen esas indefiniciones…».
Con el debido respeto y si se me permite la licencia «poética vulgar», parece que «vuelve la burra al trigo». Esta insistencia en el valor de compromiso político del artículo 24 de la CSER, cuyas decisiones del CEDS, así como las Recomendaciones del Comité de Ministros dictadas en su ejecución, no tendrían más efecto que llamar a la ley (o a los convenios colectivos) para dar satisfacción al compromiso internacional por el Estado parte, en este caso España, incurre en otra deliberada omisión jurídica muy relevante para el desenlace, opuesto a la mayoría, de la cuestión interpretativa. Para su comprensión dejemos hablar ahora al voto particular singular, como se decía. Y es que, con toda claridad y corrección, desde un enfoque de coherencia jurídica y de debida unidad del ordenamiento jurídico, al que apelara (¿lo recuerdan?) la citada STS 268/2022, de 26 de marzo, pero olvida la comentada, se nos recuerda que existe la vía integradora del vacío legislativo que dejaría el juicio de convencionalidad positivo, de conformidad con la doctrina del CEDS: el artículo 1101 y ss. del Código Civil (norma sustantiva) y el artículo 26.1 de la LRJS (norma procesal para encauzar la acción indemnizatoria adicional).
En suma, frente al negacionismo formalista y arraigado normativismo patrio que exhibe el criterio mayoritario, el voto particular expresa, con certeza y precisión, que el Derecho legislado español ya cuenta con mecanismos jurídicos adecuados para alcanzar la solución que propone el artículo 24 de la CSER y la doctrina del órgano que lo interpreta, «sin necesidad de esperar a la reforma legislativa, si es que llega a producirse» (lo que es difícil en la actual coyuntura política caótica, desde luego). Con un sano realismo, el magistrado de este voto particular recuerda varios ámbitos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, incluso si no se trata de la violación de derechos fundamentales ex artículo 183 de la LRJS, en que la ausencia de una previsión de la ley expresa para demandar daños adicionales, si se prueban, no ha impedido que la jurisprudencia integre esa laguna con una acción de indemnización que tenga por función complementar la tasada legalmente (ej. incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, aunque no violen el derecho del art. 15 CE).
Cierto, la jurisprudencia acredita una tradición de rechazo a abrirse a la acción resarcitoria civil, en defensa de la ley especial y autorreferencial laboral. Pero no es un impedimento, al menos no serio, porque esa resistencia ya ha sido vencida en otros asuntos (ej. acción de despido con violación de derechos fundamentales antes de la LRJS; la acción extintiva ex art. 50 ET y una indemnización de daños, etc.), siempre que la competencia se mantenga en el orden social, no civil. Además, esa exigencia de cambio procede de una nueva norma, la ratificación de la CSER, a partir de julio del año 2021, por tanto, añade una nueva norma de Derecho legislado internacional social. En definitiva, la función jurisdiccional sí está concernida en la tarea de dar concreción al concepto jurídico indeterminado con que se formula el derecho a una indemnización adecuada a los daños, si probados, por un despido sin causa justificada y cuenta con imperativos y cauces jurídicos útiles para ello.
En ello coincide también el voto particular dual. Y añade muy oportunamente:
«Para ello ni siquiera habría que contrariar la legislación vigente, sino que bastaría con acudir a los artículos 1101 y 1124 del Código Civil, como se hace en la sentencia de contraste. En definitiva, también la indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales, en el caso de los despidos nulos por tal causa, fue primero una creación jurisprudencial antes de ser recogida como Derecho positivo en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social».
5. Cuarto, y finalmente, porque no quiero abusar de su paciencia y buena disposición al leer esta nueva contribución al debate, hay que desvelar otra lectura errónea del criterio mayoritario de la Sala IV, esta vez evidenciada por una constante doctrina constitucional en la materia, obviada deliberadamente por la Sala IV. Ahora me refiero al papel de las decisiones de fondo, esto es, de la doctrina legal creada por el órgano de garantía de cumplimiento establecido en la Carta, el CEDS. Sin duda, es el punto nodal de toda esta cuestión. Sorprendentemente, o no, existe un punto de acuerdo del voto mayoritario y de los dos votos minoritarios: las decisiones que dicta el CEDS no son vinculantes ad extra, solo internamente, esto es, al Consejo de Ministros del Consejo de Europa para que apriete al Estado parte al cumplimiento. Sin poder entrar aquí en un debate más profundo, vuelvo a recordar, por enésima vez, que esta dialéctica es estéril y las diatribas lanzadas de continuo contra el CEDS absolutamente desmedidas y erradas, fruto bien del desconocimiento real (suele presumirse de lo que se desconoce, cuando no se dan razones jurídicas, sino opiniones, siempre respetables, aunque equivocadas) o del prejuicio político patrio.
Como termina reconociendo el voto particular dual, que las decisiones del CEDS no sean sentencias, que no tengan un valor de ejecución directa e, incluso, que no se entiendan estrictamente vinculantes, en el sentido de no dejar margen alguno a la interpretación de los órganos nacionales (como, por cierto, tampoco lo serían las sentencias del TS, salvo cuando se trata de recursos en interés de ley), dado que existe independencia judicial (lo que abre la posibilidad de que órganos judiciales inferiores se desmarquen, como espero, y en tanto se pronuncia el TC y, en su caso, el TEDH), en modo alguno puede llevar a vaciarse de utilidad jurídico-interpretativa. Y ello, no porque lo diga un/a magistrado/a o un/a jurista científico, sino porque lo ha dicho por activa y por pasiva el Tribunal Constitucional (TC). Como es sabido, el TC otorga valor de interpretación auténtica a las decisiones de los órganos de garantía de cumplimiento de normas internacionales, aunque no sean sentencias ni tengan ejecutividad directa, llamándose decisiones, recomendaciones, resoluciones, incluso observaciones, de modo que, en virtud de los artículos 10 y 96 de la CE, deben ser atendidas por los tribunales internos (SSTC 116/2006, de 24 de abril, y 61/2024, de 9 de abril). Aunque le ha costado, también la Sala 3.ª ha terminado aceptándolo así (ej. SSTS, 3.ª, de 29 de noviembre de 2023, rec. 85/2023, y de 29 de mayo de 2025, rec. 4855/2024).
También en este punto coincido plenamente con el profesor Ignasi Beltrán. Y aunque no tan inequívocos como nosotros, entiendo que ambos votos particulares participan de ello. El voto particular dual termina, quizás tras una argumentación algo (sino en exceso) alambicada, que diluye la fuerza de su posición de fondo, cierta:
«Consideramos que la interpretación correcta de dicho precepto, siguiendo al CEDS y al Comité de Ministros del Consejo de Europa, es que la indemnización no es adecuada cuando es una indemnización tasada con una cuantía limitada que no permita una compensación íntegra de los daños producidos por el despido ilegal, debiendo reconocerse al trabajador despedido en esos casos una indemnización adicional para compensar el daño en su integridad.
Es cierto que la doctrina del CEDS […] permite otros medios de reparación distintos a la indemnización adicional […] como alternativa, pero la libertad de creación jurídica que tiene el legislador no la tienen los órganos judiciales».
6. ¿Y ahora qué? Los argumentos de la mayoría son débiles jurídicamente. Los de la minoría son más solventes jurídicamente, por lo aquí razonado. Pero es la palabra definitiva del TS. Se vislumbran nuevos recursos, pero no parece razonable un giro jurisprudencial a corto plazo. Como en Francia, cuya Corte de Casación ha mostrado rebeldía frente a la CSER y al CEDS, emulándose expresamente por la Corte española, lo que ha pesado mucho y no se ha cuidado nada en disimularlo, primando la posición de quien incumple sobre la de quien cumple (no se cita que en el caso italiano la Corte Constitucional, además de dar valor de autoridad interpretativa, pero no de una vinculación ad extra estricta, al CEDS, ha declarado inconstitucional la indemnización tasada), podría pensarse en una «contrarrebelión», a su vez, en aras de su independencia judicial, de tribunales territoriales (varias cortes de apelación en Francia siguen aplicando las indemnizaciones adicionales ex artículo 24 de la CSER, por su aplicabilidad directa). Quizás el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco así siga esta estela. No parece probable.
Cierto, la razón jurídico-institucional no es una cuestión democrática, menos de infalibilidad científica. Una decisión mayoritaria de un TS puede ser revocada por la decisión mayoritaria de otro Alto Tribunal que esté por encima en materia de garantías. Así sucede cuando en juego están derechos humanos y/o fundamentales (si no que se lo digan a las familias monoparentales y su éxito ante el TC cuando el TS les había cerrado las puertas, con un voto particular muy minoritario, que luego terminó convirtiéndose en la posición mayoritaria –no unánime– del TC). ¿Están en juego aquí derechos fundamentales? A mi juicio sí, tan ominosa sentencia contraría el artículo 24 de la CE en relación con sus artículos 10 y 96, así como a los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La partida jurídico-jurisdiccional debe seguir.
«La arrogancia es la manifestación de la debilidad, el miedo secreto hacia los rivales» (Fulton J. Sheen)
Consulte aquí en formato pdf