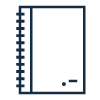TS. Incapacidad no contributiva. Requisitos. No se computan como rentas las cuotas por la contingencia de jubilación abonadas por la entidad gestora del subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años

Pensiones no contributivas de incapacidad y de jubilación. Concepto de rentas del beneficiario o de la unidad económica a efectos de causar la prestación o fijar su cuantía. Cómputo de las cotizaciones por la contingencia de jubilación realizadas por la entidad gestora del subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años.
La sentencia recurrida parte de la idea de que la cotización realizada por el SEPE en el caso de beneficiarios del subsidio para mayores de 52/55 años es una prestación propia de la contingencia de desempleo y en base a ese concepto de prestación debe ser computada como renta, dado que el artículo 363.4 de la LGSS considera como renta expresamente a los «bienes y derechos... de naturaleza prestacional». Y es claro que el artículo 265.1 LGSS califica como prestación, tanto en el caso del desempleo contributivo como del no contributivo, la cotización realizada por la entidad gestora. Sin embargo, no puede compartirse ese razonamiento, ya que, si la naturaleza de prestación fuera el criterio definitivo de calificación como renta a estos efectos, siguiendo la dicción literal del artículo 265.1 LGSS, también habrían de computarse las prestaciones de asistencia sanitaria como renta en especie, lo que prima facie resulta absurdo, puesto que, a la vista de su coste, implicaría ordinariamente privar de la pensión no contributiva a los beneficiarios que por razón de enfermedad o accidente precisaran de asistencia sanitaria pública, lo que repugna a la lógica protectora del sistema. El elemento determinante para que la prestación tenga consideración de renta es que sea sustitutiva de las rentas del trabajo, como sin duda lo son la prestación y el subsidio de desempleo. Pero esa equiparación precisamente conduce a excluir de la consideración de renta a la cotización, puesto que en otro caso también habrían de computarse como renta las cuotas patronales ingresadas por las empresas empleadoras en caso de desempeño de algún empleo que por su escasa duración o parcialidad no impidiese el mantenimiento de la pensión no contributiva. De nuevo esto va contra la lógica del sistema, porque en ningún sector del ordenamiento jurídico, ni laboral, ni de Seguridad Social, ni tributario o de otra índole, la cotización patronal tiene la consideración de renta del trabajador, independientemente de que desde un punto de vista meramente económico pudiera entenderse como renta diferida, aunque no en todos los casos. La cotización no supone ningún tipo de atribución patrimonial en favor del trabajador o del beneficiario del subsidio de desempleo. Al fijarnos solamente en su eventual naturaleza prestacional ex artículo 265.1 de la LGSS estamos centrando exclusivamente la atención en la característica adjetiva (la naturaleza prestacional) y olvidando por completo cuál es el sustantivo calificado (bienes y derechos). Si no hay «bienes y derechos» que sean objeto de atribución al beneficiario no puede haber renta a los efectos que nos ocupan. No hay que olvidar que nuestro sistema de Seguridad Social no es de capitalización, sino de reparto, cuya finalidad es mantener los ingresos del trabajador haciéndole inmune a la contingencia que ha sobrevenido. Es en este contexto de un régimen de reparto cuando tiene lógica la exigencia de un periodo de carencia, que determina que quien ha cotizado durante un periodo insuficiente no llegue a percibir una prestación, sin que de ello derive derecho a devolución o reintegro alguno. La cotización, por tanto, no atribuye al trabajador ningún derecho, de manera que puede ocurrir que tras haber cotizado durante años no llegue a generar ninguna prestación, sin que pueda reclamar por tal causa. En definitiva, la cotización patronal no es una atribución patrimonial del empresario (o de la entidad gestora que le sustituye en el caso del desempleo) en favor del trabajador, sino en favor de un organismo estatal, la TGSS, como lo es igualmente la cuota obrera. Ambas son figuras parafiscales, que discurren en paralelo al sistema tributario y, aunque la legislación reguladora de las prestaciones de Seguridad Social tome como referencia las cotizaciones realizadas a numerosos efectos (carencia y cálculo de la base reguladora esencialmente), ello es así porque lo dispone la norma sobre prestaciones aplicable en el momento del hecho causante, no porque el trabajador tenga alguna titularidad sobre algún derecho consolidado en un fondo formado por tales cotizaciones a cuyo reintegro tenga derecho al producirse ese hecho causante y conforme a lo estipulado en el momento de realizar la cotización. Si la cotización no constituye una atribución patrimonial, en ese caso no puede hablarse de que el trabajador reciba en virtud de ella «bienes y derechos», siendo por tanto irrelevante la calificación adjetiva de su naturaleza como prestacional. Por tanto, no puede ser considerada como renta ni computado su importe para dilucidar el acceso o la cuantificación de una pensión no contributiva de incapacidad o de jubilación. (Vid. STSJ de Castilla y León/Burgos, Sala de lo Social, de 25 de enero de 2024, rec. núm. 599/2023, casada y anulada por esta sentencia).
(STS, Sala de lo Social, de 24 de septiembre de 2025, rec. núm. 1749/2024)