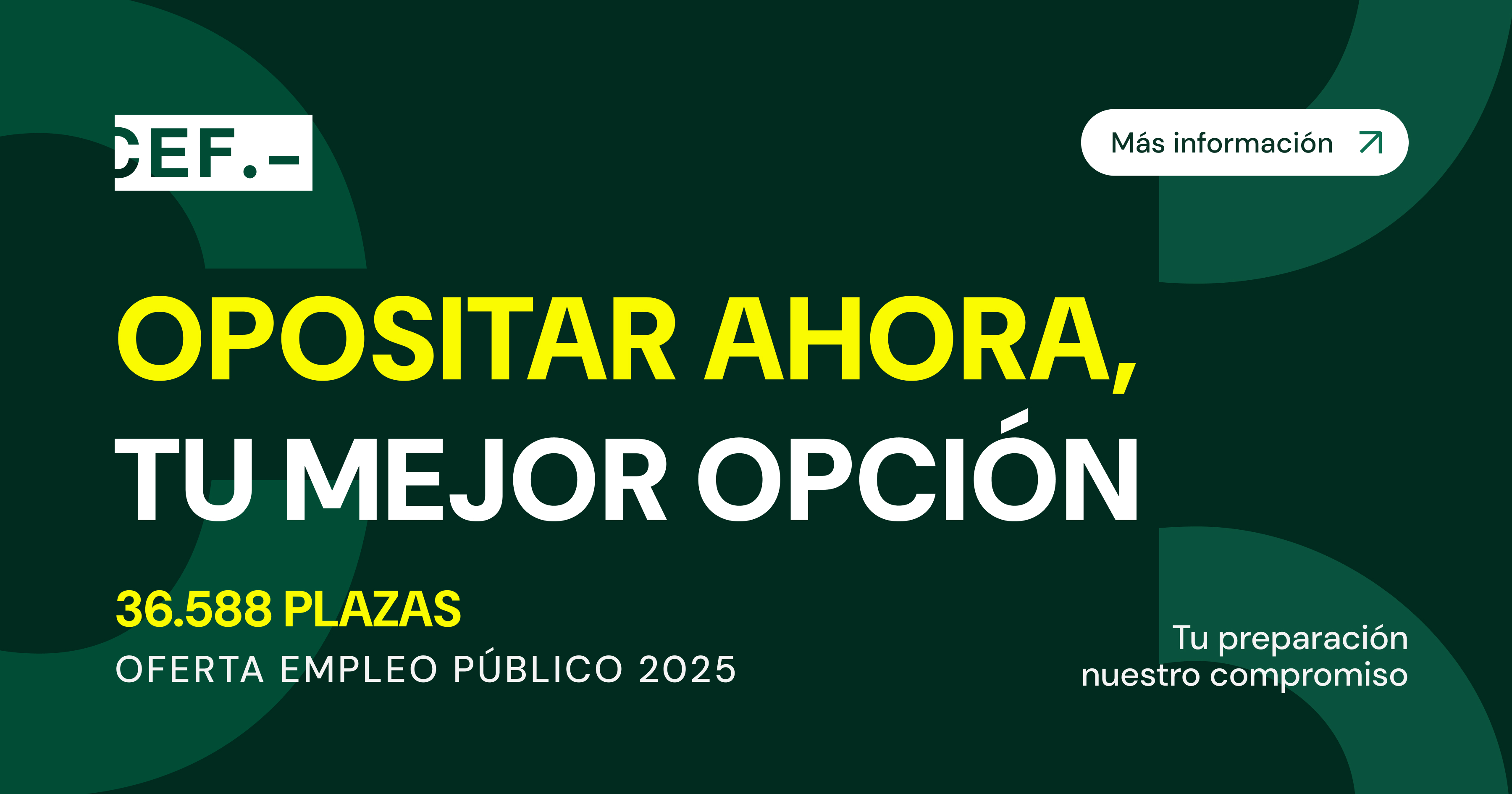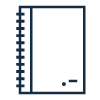Límites de la primacía del TJUE y acciones positivas sexuadas en pensiones: ¿por qué el TS renuncia a sus fueros (comunitario y constitucional)?

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén
https://orcid.org/0000-0001-8830-6941
«Quien avanza hacia atrás huye hacia delante. Que las espantadas de los
reaccionarios no nos cojan desprevenidos, dijo Juan de Mairena hace
ya mucho tiempo.»
Antonio Machado (Sentencias y donaires)
1. Retomamos un nuevo curso político y socioeconómico tras un verano aciago (en lo colectivo, confío que más feliz en lo individual), por la tragedia del tránsito desde la «España vaciada» a la «España quemada» (no solo por el fuego), que ha desnudado la falta de políticas preventivas de las autoridades competentes (pese al claro mandato de la Ley de Montes –2003–) y el exceso de precariedad laboral de las personas que están llamadas profesionalmente a sofocar los fuegos fuera de tiempo (pese a la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales –y de la Ley 5/2024, básica de bomberos –algunas bomberas hay también– forestales). Muchos análisis, injustamente, echan la culpa a las «leyes de protección ambiental» de la burocrática Bruselas. La Europa allende los Pirineos, cuando ya pasó por allí la vuelta ciclista a España 2025, siempre presente.
Y, cómo no, en el horizonte jurídico-político próximo, en lo que concierne al ámbito sociolaboral, también vuelve destacarse por la omnipresencia que en los últimos años ha alcanzado la jurisprudencia del gran pretor del Derecho de la Unión Europea (UE), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En lo positivo, por supuesto (en su papel de «héroe sociolaboral» que asume a veces) y en lo no tanto (en su papel de «villano social», al que no quiere renunciar en otras), siempre movido en esa aura de justicia oracular que tanto le gusta desplegar. En su cara amable, de Dr. Jekyll, para la ciudadanía laboriosa, claro, seguro que para las autoridades aparece más como Mr. Hyde, destaca la STJUE de 1 de agosto de 2025 (asunto C‑70/24).
Como se sabe, nos han condenado (no solo a España, pero ya se sabe, «mal de muchos… epidemia») por no adoptar ni notificar en plazo las medidas necesarias para aplicar la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores y cuidadores. De poco parece haber servido la enésima norma de urgencia en esta materia, pues el tardío, y aún defectuoso, Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, no ha impedido que tengamos que pagar casi 7 millones de euros, de momento, y una sanción diaria de 19.700 euros de persistir el incumplimiento. La misma ambivalencia (cara esperanzadora para miles de personas que llevan años de interinidad, cara de jarro para las autoridades que llevan el mismo tiempo sin cumplir con la doctrina del TJUE) tiene la historia interminable, que alguna vez deberá terminar (sea al final de un verano o de un invierno), del abuso de la temporalidad en el empleo público. Décadas de abuso a centenares de miles de personas interinas de «duración inusualmente larga» nos costará más de 600 millones de euros. Aquello de que «viene el lobo», con las constantes advertencias y requerimientos por parte de la Comisión, se ha cumplido, «la loba –Comisión– de Bruselas llegó» y empieza a comerse una parte del presupuesto público (de momento, en forma de congelación de fondos comprometidos para la recuperación económica).
De nada parece haber servido tampoco que la Sala 4.ª del Tribunal Supremo –TS– (la Sala 3.ª decidió vivir al margen de esta cuestión, como si no fuese con ella) volviera a pedir «prórroga» y una nueva oportunidad, en forma de repregunta al TJUE, alentado por el propio oracular gran pretor (STJUE) de 13 de junio de 2024 (asuntos acumulados C‑331/22 y C‑332/22), para «aclarar» este enigma, que dice una cosa y la contraria: ¿Cómo debe interpretarse que a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y sancionar los abusos de la temporalidad pueda tenerse como adecuada la fijeza (cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio, sobre el trabajo de duración determinada), sin proceso de selección previo adecuado, siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional, cuando la Constitución deja claro que sin procesos de capacidad y mérito no es posible (arts. 23 y 14 CE)? Al estilo dialógico socrático y platónico, se abre una nueva reflexión al alimón entre el Alto Tribunal español, también con distinguido fuero de pretor comunitario, y el gran pretor con su templo de justicia en el Gran Ducado de Luxemburgo: ¿qué hacer con tan laberíntica situación?
2. Y la lista puede seguir. Quienes critican el pretendido «milagro contractual» de la reforma laboral de 2021, que ha sido capaz de transformar la contratación en España, pasando de estar muy por encima de la media europea en temporalidad a quedarse por debajo de ella (en el empleo privado, el público es otra cosa, como hemos visto), continuamente ofrecen datos para dudar de ese cambio histórico. El dato estadístico es evidente (se reduce la temporalidad, crece el contrato de trabajo indefinido, discontinuo o no, parcial o no). Pero ¿qué pasa con la rotación laboral?
En efecto, ni este cambio estadístico (no es justo tampoco llamar al cambio pura cosmética o maquillaje, porque evolución ha habido) ha ampliado la duración real de los contratos indefinidos, la mayoría de los cuales no llegan al año (mortalidad contractual elevada) ni mucho menos ha frenado los despidos, que aumentan. Y lo hacen a través de diferentes vías (la cifra global de despidos aumenta un 80% y las bajas de fijos discontinuos escalan un 470%), entre otras mediante el incremento de los ceses por no superación de los periodos de prueba tras la reforma laboral (se disparan un 542 % desde 2019 –aunque hay que tener en cuenta también, lo que no suele contarse, que se han triplicado los contratos indefinidos, mientras que se han reducido más de la mitad los temporales–). ¿Y qué tiene que ver con el Derecho de la Unión y su omnipresencia y omnipotencia, también sancionadora si no se cumplen sus mandatos y los de su gran pretor?
Bastante, porque es conocido que, de un lado, el uso y abuso de los periodos de prueba lleva un par de años bajo la lupa de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social (Planes de Trabajo Digno) y así seguirá tras la nueva Estrategia de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social (2025-2027). De otro, estas situaciones de excesos e, incluso, abusos, podrían corregirse mejor de contar con una mayor transparencia sobre la duración del contrato y sus periodos de prueba, también sobre los patrones de tiempo de trabajo menos previsibles o inciertos, tal y como requiere y demanda la muy importante la Directiva (UE) 2019/1152. El problema es que llevamos más de 1 año y medio con un proyecto de ley para su transposición, habiendo finalizado ya de largo el plazo para hacerlo en tiempo «voluntario». Por tanto, «vuelve la burra al trigo» –les pido licencia para esta poética vulgar, pero expresiva–, y la Comisión Europea, una vez más, nos lleva al TJUE para que nos imponga otra notable multa, por no proveer una legislación –y garantías de efectividad para aplicarla sobre el terreno– adecuada que garantice condiciones laborales transparentes y previsibles. Den por seguro que recibiremos una nueva y gruesa condena y nos la merecemos (bueno, la ciudadanía no, el Estado español, que es otra cosa).
Leía hace unas semanas unas informaciones relativas a qué actitud adoptará el Gobierno español ante los requerimientos de otra institución internacional social, ahora la OIT y a través de uno de sus órganos de garantía de control de cumplimiento de sus convenios, la CEACR (Comisión de personas Expertas en la Aplicación de los Convenios y Recomendaciones), que evidencia la disconformidad del Derecho y de la praxis española en relación con el control y el pago de las horas extraordinarias. En ella se decía que «España es el país que más Convenios de la OIT ratifica» y que van a tener en cuenta esas recomendaciones, eso sí, «a medio y largo plazo (entre 3 y 6 años)». Largo me lo fiais, que diría el clásico castellano. Se ve la diferencia de capacidad sancionadora de una institución internacional y otra. Con todo, España no teme a tales sanciones, también somos de los más tardones en el seno de la UE.
Por cierto, al paso, recordaré que, en esas mismas declaraciones ministeriales, se dice que igual tales recomendaciones se tienen en cuenta en el Proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Ahora bien, ni esos aspectos se incluyen en el proyecto ni tienen un favorable pronóstico dadas las dificultades para su aprobación en el Congreso, debiendo afrontar en unos días el duro envite del triple veto que pesa sobre él. Con todo, conviene recordar que la STJUE de 19 de diciembre de 2024 (C-531/23) ya nos ha recordado que no es conforme al Derecho de la UE ni que los registros de jornada no garanticen suficientemente la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad en su funcionamiento (lo que el sistema español no garantiza, como prueba que crezcan las horas extraordinarias, más las pagadas, pero siguen siendo un 40 % las no pagadas, según el INE) ni que ciertos colectivos profesionales, como las empleadas de hogar, carezcan de él. Por lo que no quedará otra que reformar la normativa española, si quiera por vía reglamentaria, lo que ya ha anunciado el Gobierno (uso de la habilitación del art. 34.7 ET y reforma del art. 9 del RD 1620/2011, de 14 de noviembre). Anuncio que evidencia que no las debe tener todas consigo en el proyecto de ley, pese a defenderlo como la reforma laboral estrella de esta Legislatura.
3. ¿Ahí emerge siempre sólido y fuerte, por encima de la prepotencia estatal, sea en términos de decisión sea de inacción el gran pretor de Luxemburgo, en pro de la justicia de la ciudadanía laboriosa? No, claro que no. Ya dije que, como todo buen oráculo, el TJUE no quiere dejar atrás su bien ganada imagen de «villano social». No por casualidad es el gran pretor de una UE eminentemente económica y donde ciertos principios de Derecho «Social» hallan sus resistencias para avanzar, desde hace décadas, como, por ejemplo, la llamada «perspectiva de género», en especial para reducir la brecha de género en pensiones.
Piénsese en la STJUE de 10 de abril de 2025, asunto C-584/23. En su «virtud», quienes vean reducida su jornada por guarda legal –la mayor parte mujeres– y sufran un accidente de trabajo verán calculada su pensión de incapacidad permanente, aun profesional, según ese salario reducido, porque lo dice el avejentado artículo 60 del Reglamento de Accidentes de Trabajo –1956–, sin que contradiga el modernísimo Derecho antidiscriminatorio de la UE. Llueve sobre mojado, esta sentencia, como hiciera antes la STJUE de 21 de enero de 2021, asunto C-843/19 (no hay discriminación indirecta injustificada por exigir que la jubilación anticipada voluntaria se limite a las personas cuyas pensiones son superiores a la mínima, pese a que estadísticamente las más perjudicadas sean ellas), vuelve a dejar en un segundo plano la protección frente a las discriminaciones indirectas por razón de sexo (alma social), respecto de la lógica del equilibrio financiero del sistema, razón imperiosa de interés general que justificaría la diferencia de trato. En suma, este se asienta en el sacrificio mayor de ellas.
Pero ¿cómo es posible que una norma tan antigua, de tiempos franquistas (ahora que tan absurda y estérilmente se ha puesto de moda debatir en las redes si esta legislación era más garantista socialmente que la actual) claramente al margen de la evolución legislativa de Seguridad Social en situaciones análogas (arts. 196.2 y 247 LGSS) y discriminatoria se mantenga vigente? Como se ha evidenciado con razón ¿tenía su señoría que ir al oráculo luxemburgués para depurar nuestro Derecho de esta antigualla cuando le bastaba dejarlo inaplicado por inconstitucionalidad más que manifiesta, sin deber plantear cuestión de inconstitucionalidad por ser norma reglamentaria y preconstitucional? El poder de seducción del TJUE o del viaje a aquella ciudad de la justicia europea por antonomasia parece irrefrenable, pese a que con más frecuencia de la pensada se reciba una respuesta inesperada, aun siempre ambigua.
¿Y qué decir de la extremadamente conflictiva, y claramente errada, STJUE de 15 de mayo de 2025, asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23? Esta sentencia, sin tomarse en serio argumentalmente las diferenciadas legislativas entre el precedente complemento de maternidad, de una torpeza legislativa soberbia, y el complemento de reducción de la brecha de género ex artículo 60 de la LGSS, con una indiferencia con el proceso legislativo estatal rayana en la desidia, lo ha declarado discriminatorio por razón de sexo contra el varón discriminado. Se protege, así, a un colectivo creado de forma artificial, porque no existe como tal, en detrimento del colectivo vulnerable, y que sí existe, las mujeres con menores pensiones por su sobrerrepresentación en el trabajo de cuidar no remunerado. Sorprendentemente, el deslumbre de la doctrina, científica y judicial, española, la mayoritaria, claro, no es uniforme, por fortuna, es tal por las decisiones del gran pretor comunitario, que parecieran tan infalibles como blindadas a la crítica, que casi nadie osa poner el más mínimo reparo jurídico alguno.
No faltan comentaristas que, con fino gusto mitológico, sitúan toda «la culpa» en la torpeza legal. Quien desafía a «Zeus» (TJUE) se arriesga, como Prometeo (Estado avanzado en igualdad de género), a su cólera, por osar «robar el fuego» de la igualdad efectiva y dárselo a las mujeres, en detrimento de los –privilegiados– hombres. La necedad legislativa –así suele llamarse a la perseverancia en el error– justificaría que la Seguridad Social vuelva a ser «devorada en sus entrañas», por tropezar dos, tres y «n» veces en la misma piedra y desafiar al Olimpo (Oráculo de Luxemburgo). ¿Qué hacer para liberarse de tal pesada carga? Plegarse, claro, al poder absoluto judicial del oráculo divino (que, haciendo honor a sí mismo contiene un segundo mensaje, que puede vaciar en gran medida de efecto práctico el primero, eso sí, según decida el tribunal interno: deja libre al tribunal interno para decidir si es compatible o no el complemento para ambos progenitores). Si el Estado obedece, es servil, quedará liberado del penar (todavía tiene pendiente la integración de lagunas, que seguirá el mismo camino a partir del año que viene), de modo que o sufre eternamente o cambia su técnica de acciones positivas sexuadas o directas por otras indirectas.
No puedo, no debo, entrar en mayor análisis crítico aquí de esta posición. Pero no deja de ser curioso que quienes así razonen suelan ser, en otros ámbitos, muy convencidos paladines de la «perspectiva de género», que aquí brilla enteramente por su absoluta ausencia. Y eso pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha bendecido este método jurídico y esta categoría de análisis de la realidad, sobre bases teóricas y socioculturales más adecuadas y precisas (STC 89/2024, de 5 de junio). Nadie duda de la legitimidad de las acciones positivas sexuadas o directas, por ser el mejor instrumento, o el único, claro, para avanzar más aceleradamente en la corrección de las brechas de género, por ejemplo, en pensiones. ¿Por qué estas críticas no exigen –ni osan cuestionar– al TJUE que asuma el canon de género que sí predican para todos los tribunales, y por supuesto las entidades gestoras, a las que, de no seguirla, incluso castigan además con el pago de indemnizaciones por daños morales –ej. STSJ de Galicia de 5 de febrero de 2025, recurso 2267/2024 : indemnización por denegar la entidad gestora, SEPE, la prestación por desempleo a una empleada de hogar, pues no contaba con el periodo de carencia suficiente–?
4. Lo mismo ha debido pensar el TS, que la decisión del «Dios-TJUE» castigando con su «cólera pretoriana» la desobediencia reiterada al «Estado-Prometeo» por «robar» (asignar) el «fuego de la igualdad efectiva», a través de las «acciones positivas directamente sexuadas», es merecida y no queda más que plegarse a sus designios, ¡hágase su voluntad, sin rechistar, la justicia tabular sagrada ha hablado! La STS, Sala 4.ª, 639/2025, de 25 de junio , siguiendo a pie juntillas la decisión del TJUE, concluye que el complemento para la reducción de la brecha de género (CRBG) contradice la Directiva 79/7/CEE, del Consejo, esto es, una directiva que tiene casi medio siglo y que vive completamente al margen de la evolución del Derecho Fundacional de la UE, como muestra el artículo 157.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Ajeno a todo juicio crítico de coherencia de la decisión del TJUE con el Derecho de la UE y con el ordenamiento constitucional, el TS unifica doctrina: «Cumpliendo la misión que constitucional y legalmente nos está reservada […] consideramos acertada la contenida en la sentencia recurrida. El CRBG […] debe ser satisfecho a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres» (FJ Séptimo, 2).
¿Qué podía hacer el TS sino acatar, conforme al artículo 4 bis de la LOPJ, podría pensarse, no creen? Hágase, diría Agamenón. Pero ya conocen mi favor por la posición de su porquero y yo no estoy nada de acuerdo, porque sí que podía y debía asumir otra posición, en la defensa de su doble fuero, comunitario y constitucional. En otras ocasiones lo ha hecho ¿por qué en una cuestión de género no?
5. A lo más que llega la Sala es a advertir que es «consciente de que sobre esta cuestión existen otros numerosos aspectos polémicos, pero quedan por completo al margen de lo ahora suscitado». Sin embargo, también respecto de este aspecto pudo y, a mi juicio, debió hacer bastante más, en modo alguno por rebeldía, sino por estricto cumplimiento, en el ejercicio de su independencia judicial ex artículo 117 de la CE, del
- fuero constitucional, en defensa de los derechos fundamentales y valores superiores del ordenamiento jurídico constitucional español, como el artículo 14 en relación con los artículos 9.2 y 1.1 de la CE, adoptando una perspectiva de género que, validada constitucionalmente (STC 89/2024), viene practicando para otros asuntos;
- y también del comunitario, en su deber de aplicar los principios superiores y derechos fundamentales del Derecho de la UE (art. 157.4 TFUE –«con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales»– y art. 23 CDFUE –el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado–).
¿Demasiado osado, muy forzado? En absoluto, lo ha hecho al menos dos veces. Todos/as recordaremos las vicisitudes y tribulaciones de la desventurada Ana de Diego Porras, que pasó de tener una cuantiosa indemnización por el cese tras años de abuso de temporalidad de la Administración para la que trabajaba, de conformidad con una primera decisión del TJUE, a volver al 0, porque el TS, de forma muy hábil, supo repreguntar, haciéndole ver al TJUE que no se había entendido todo lo bien que debería la cuestión suscitada –y que hubiera exigido pagos millonarios en el total de las Administraciones públicas, como se ha apuntado más arriba–. La Gran Sala, ya más seria y estudiada, le hizo caso. Pero lo ha vuelto a hacer más recientemente, como también se avanzó, aunque no sabemos aún el resultado de su «astucia» u «osadía», según se mire. Se conoce que, con el ATS, Sala 4.ª, de 30 de mayo de 2024 (rec. 5544/2023) , la Sala 4.ª pretende volver a doblarle el pulso al gran pretor comunitario, iconoclasta respecto de la sacrosanta exigencia constitucional de procesos selectivos para obtener «plaza en propiedad» de empleo público, de una manera muy dialógica, socrático-platónica, por supuesto, según modelo típico de las cuestiones prejudiciales comunitarias. Por eso, pese a dictar decenas de sentencias en un sentido convergente, el TS vuelve a preguntar y preguntar, ofreciéndole alternativas diversas.
6. Insisto en mi pregunta: ¿por qué en una cuestión exigida de perspectiva de género ineludible (según la diligencia debida derivada de nuestros compromisos de carácter internacional –ej. Comité CEDAW–) y estando legitimadas las acciones positivas sexuadas o directas por el TC, el TS no plantea duda o cuestión alguna? Ni tan siquiera se lo plantea. Si en el caso del personal indefinido está en juego el artículo 23 de la CE, un derecho fundamental vinculado a la igualdad de acceso al empleo público ex artículo 14 de la CE, en el caso de las acciones positivas sexuadas o directas está en juego el artículo 14 de la CE en relación con el artículo 9.2 de la CE. Pero no solo, como se decía, el artículo 157.4 del TFUE, norma superior, además de posterior, a la viejísima y obsoleta Directiva, quiere impedir que un Estado que progrese más aceleradamente que otros en el logro de la igualdad de resultados, reduciendo las brechas de género mediante acciones de carácter positivo, también en las relaciones de Seguridad Social y finalizadas las relaciones profesionales, tenga que verse obligado, en virtud de una visión formal, e irrealista, de la igualdad, a dar pasos hacia atrás.
Por fortuna, una minoría, pero muy autorizada, de la doctrina judicial, converge con esta posición (ej. magistrado Joan Agustí, 2025) y pone de manifiesto que, en realidad, sin perjuicio de las deficiencias de técnica legislativa del artículo 60 de la LGSS, el errado es el TJUE. El gran pretor comunitario ni es infalible ni, por la metodología dialógica que conforma el método de producción del Derecho vivo en el seno de la UE, como el TJUE repite una y otra vez, tiene la última palabra. Siempre cabe una pregunta más, para hacerle ver nuevos puntos de vista que no estaban expresados adecuadamente en las cuestiones prejudiciales previas. Desde esta perspectiva, si volvemos la mirada a las Conclusiones del Abogado General Bobek, sí planteadas en relación con la versión originaria del artículo 60 de la LGSS (es inconcebible que, en este caso, con más matices y complejidades jurídicas, la Abogacía General no presentara Conclusiones y el TJUE se limitara a una Sala de 3 hombres-Magistrados), veremos que en ellas se legitiman las compensaciones directas de ciertas desventajas de las mujeres para situaciones pasadas –pensiones–, sobre la base del artículo 157.4 del TFUE.
Y ello porque: «una medida de este tipo sería accesoria respecto del sistema principal de medidas compensatorias que se aplican durante la vida profesional. […]. Sería correctiva y […] temporal para abordar, en nombre de la justicia intergeneracional, la situación de quienes no pudieron beneficiarse de la progresión hacia la igualdad en el sistema de seguridad social» (apdo. 107). En consecuencia, siguió afirmando, consciente de que el TJUE no se iba a dejar convencer tan fácilmente, pese a lo evidente de esta verdad jurídica-comunitaria
«si no se adoptara dicha interpretación del ámbito de aplicación del artículo 157 TFUE, apartado 4, razonable y, de hecho, orientada a la igualdad material, sería el momento de reconsiderar el enfoque aplicado por el Tribunal de Justicia a nivel de principio» (apdo. 108).
7. No se puede decir-escribir mejor, y desde una estricta óptica evolutiva del Derecho Social de la UE, cuanto más desde un orden constitucional como el español, que asume la perspectiva de género como un canon jurídico no opcional, sino obligatorio. Ha llegado la hora, a mi entender, de iniciar una nueva fase en la comprensión de la prevalencia del Derecho de la UE y del papel de la jurisprudencia del TJUE. Evidentemente, nadie duda de esa prevalencia, tampoco de su necesidad para que la UE siga siendo una comunidad jurídica con futuro (pese a que da muestras en muchos ámbitos de erosión –en otro caso ya se hubiese dado por suspendido el acuerdo de asociación con Israel o demandado ante el TJUE–). Sin embargo, esta indudable, necesaria y conveniente prevalencia no puede basarse en la «ley del péndulo»: primero nos mantuvimos casi ajenos al TJUE, luego fuimos de los más fervientes seguidores (bueno, una élite judicial, no preguntan con la misma intensidad todos los tribunales). No hay ninguna jurisprudencia, ninguna, que pueda quedar al margen de la función de la crítica, no solo de doctrina científica, que es más que evidente, sino de la propia doctrina jurisprudencial, en cuanto que fuentes de garantía del orden constitucional, que puede entrar en colisión con algunas de las decisiones del TJUE (como demuestra la experiencia), pero también en cuanto que jueces comunitarios que son.
Apenas tiene seguimiento en la comunidad jurídico-social española, pero la jurisprudencia del TJUE también debe asumir que tiene límites, internos y externos, que ha de respetar, como la propia jurisprudencia del TJUE, de vez en cuando, nos reconoce (p.ej. la STJUE de 13 de junio de 2024). Es lo que se conoce como la doctrina de los «contralímites», según la mejor doctrina internacionalista. La primacía supone un mandato de exclusión aplicativa de la norma interna y de su depuración para las autoridades del Estado miembro, que deben eliminar de su Derecho interno las normas nacionales generadoras del incumplimiento, salvo que implique una interpretación disconforme con principios y derechos de orden superior del propio Derecho de la UE (límites internos) o resulte contra legem o contra Costitutionem respecto del Derecho nacional. En el plano interno, ya hemos visto que el TJUE no ha enfocado bien la cuestión, porque ni ha entrado en la cuestión de las acciones positivas, no previstas en la viejísima Directiva de 1979, pero sí aceptadas posteriormente por el TJUE, aunque a regañadientes (Sentencias Marschall y Badeck), ni ha entrado en detalle en el artículo 157.4 del TFUE ni en el artículo 23 del CDFUE, que hubiera permitido otra lectura, como apuntaba el Abogado Bobek. Por tanto, se hace preciso una nueva cuestión prejudicial, bien de clarificación (para pedirle al TJUE que, por favor, reflexione más en profundidad sobre este tema de transcendencia mundial) bien de invalidación (si se entiende que su interpretación ha vulnerado el Derecho fundacional, superior al Derecho derivado, además de que aquel es más moderno que este). En todo caso, en clave jurídica, no es admisible la «ley del silencio en perspectiva de género» que se ha cernido, incluso por pretendidos análisis progresistas, sobre la doctrina del TJUE.
Y, si se entendiera que el TJUE está por encima del bien y del mal respecto de la cuestión de género, con una inmunidad que dejaría perplejos/as a cualquiera, cuando no es una opción ideológica sino un principio de diligencia debida, según la doctrina del Comité CEDAW, es necesario recordar que el orden constitucional sigue vivo y que asume subordinar el funcionamiento del Estado de Derecho a la primacía comunitaria, sí, pero siempre que no altere lo más profundo u hondo de sus valores y principios. Y, en este sentido, hay que volver a recordar la reciente doctrina del TC español, según la cual (STC 89/2024):
«…la incorporación de la perspectiva de género […] no impone […] adhesión ideológica y lo conectábamos precisamente con el aquí impugnado art. 4.4 de la Ley 15/2022 […] [La] perspectiva de género […] supone un avance en el respeto a los valores constitucionales, especialmente, los recogidos en los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE.
En el mismo sentido, en la STC 44/2023, de 9 de mayo […] hemos constatado que con esta expresión se alude a una “categoría de análisis de la realidad desigualitaria entre mujeres y hombres dirigida a alcanzar la igualdad material y efectiva” y a un “enfoque metodológico y un criterio hermenéutico transversal orientado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, como parte esencial de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos” […]».
8. ¿No cabe más que el «sabor amargo» del adiós, de la despedida respecto de las acciones positivas por razón de género directas o sexuadas, fatigosamente labradas desde el diálogo social, aunque no perfectas técnicamente, por supuesto? A mí me parece que también aquí queda partido jurídico y no puede recaer toda la responsabilidad en esos, evidentes, defectos de técnica jurídica, dejando inmune al TJUE, para que mantenga su formalista y trasnochada concepción de la igualdad, lo que no solo se deja a la espalda la evolución de ordenes constitucionales y legales como el español, sino la propia dinámica de progreso del Derecho Fundacional de la UE, que protege específicamente ex artículo 157.4 del TFUE aquella evolución a diferentes ritmos de los Estados en esta materia. La función crítica sobre la jurisprudencia del TC y del TS por no asumir determinados valores y perspectivas, en especial del Derecho de la UE, no puede frenarse o silenciarse en las puertas de esa ciudad de la justicia por antonomasia en que se está convirtiendo Luxemburgo, no puede dejarse actuar como un puro oráculo divino, cuyas palabras no tienen contestación alguna, sean cual sean.
En última instancia, como reflexión final, y dado que tengo que terminar esta entrada –aunque me gustaría seguir–, hay que recordar, con Juan de Mairena, aquel proverbio de Castilla: «Nadie es más que nadie». Parafraseándolo, por mucho que el TJUE ocupe la cúspide de la interpretación del Derecho y haya de aplicarse su «dictado», nunca puede tener un valor más alto que el propio Derecho justo. Veremos.
Consulte aquí en formato pdf